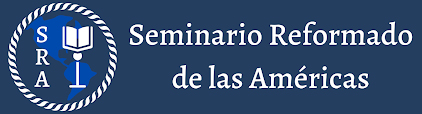Autor: Benjamin B. Warfield (1851-1921)
Traductor: Martín Bobadilla.
Es costumbre decir que los seminarios teológicos son escuelas de formación para el ministerio. Correctamente entendido, eso es correcto. Pero no es muy difícil, y es muy común, exagerar seriamente la función del seminario bajo esta definición. No es función del seminario dar a los jóvenes toda su preparación para el ministerio. Esa es la preocupación del presbiterio y ninguna otra organización puede reemplazar al presbiterio en este asunto. El seminario es solo un instrumento que el presbiterio usa para entrenar a los jóvenes para el ministerio. Un instrumento, no el instrumento. El presbiterio utiliza otros instrumentos también en esta obra.
Está la escuela, por ejemplo; y la universidad. Una vez entendido que el ministerio debe ser un ministerio culto o educado, la escuela y la universidad se convierten en instrumentos que la iglesia usa para preparar a los jóvenes para su ministerio. Y está la iglesia local. Es a la iglesia local a quien el presbiterio encomienda a sus candidatos para el ministerio, para la supervisión y capacitación moral y espiritual. El seminario no puede emprender adecuadamente el trabajo de estos otros instrumentos. Es esencial, si el ministerio ha de ser un cuerpo educado, que el ministro conozca su ABC. No se sigue que el seminario deba enseñar a los jóvenes su ABC. Es absolutamente necesario, si el ministerio ha de ser un cuerpo religioso, que todo ministro sea un hombre convertido. Por tanto, no es función del seminario convertir a sus alumnos.
Todos estarán de acuerdo conmigo en que el seminario tiene por qué ser un «centro de piedad», como también tiene que ser un «centro de aprendizaje». Pero nadie debe afirmar que debe esperarse o permitirse que el seminario comience con piedad o erudición al principio. Los analfabetos y los impíos simplemente no tienen lugar en el seminario. Y si realmente se encuentran allí, el remedio no es que el seminario amplíe sus límites y asuma las funciones de una escuela primaria o de una clase de confirmación.
El trabajo específico del seminario
El seminario tiene su propio trabajo específico que hacer, y ese trabajo presupone en sus alumnos logros tanto en educación como en piedad. Los jóvenes van a él sólo después de haber adquirido la educación que es común a todos los hombres educados, y de haber hecho tal progreso en la piedad que los clasifique con los hombres especialmente piadosos de la comunidad. Sobre esta base, el seminario se compromete a proporcionar a los candidatos al ministerio la formación específica que les es propia como ministros; lo que los capacita, en una palabra, para la digna prosecución de la obra particular de un ministro. Es, en este sentido, la escuela de perfeccionamiento para el ministerio; y debe dedicarse estrictamente a aquellas cosas que el hombre profundamente piadoso de una cultura liberal todavía requiere, para que pueda cumplir el oficio de un ministro con crédito para sí mismo y para el beneficio de la iglesia.
Lo que debe enseñarse en un seminario
Lo que precisamente debe enseñarse en un seminario teológico estará determinado por nuestra concepción del ministerio para el ejercicio de las funciones de las que ofrece preparación. Y eso será determinado en última instancia por nuestra concepción de la iglesia.
Según la teoría sacerdotal de la iglesia, el deber del ministro es realizar ciertos ritos, mediante la ejecución correcta de los cuales se obtiene el efecto buscado. El seminario, desde este punto de vista, se convierte en una escuela de formación en el sentido exacto de ese término. Es el lugar donde se entrena al futuro ministro para realizar estos ritos correctamente.
Según la teoría racionalista, la iglesia es simplemente un club de entretenimiento intelectual o, en el mejor de los casos, una sociedad de cultura ética o una organización benéfica. La función del predicador es ser el líder del grupo al que sirve en tales actividades, y su entrenamiento debe ser tal que lo capacite para esto. Naturalmente, se pondrá gran énfasis en la cultura literaria, y los maestros del pensamiento ocuparán un lugar importante en el plan de estudios teológico. O, tal vez, el mejor curso en el seminario será uno de sociología, posiblemente una investigación sobre el problema de la vivienda en las ciudades manufactureras, posiblemente un censo de los habitantes dentro de un radio determinado de una iglesia rural.
Ninguna de estas cosas es mala. Incluso el ministro evangélico haría bien en saber cómo conducir aceptablemente los servicios de la iglesia. ¡Y no le hará ningún daño hablar con Platón y Emerson, y Galsworthy y H. G. Wells y Marie Corelli! Ciertamente, será una ventaja para él ser al menos consciente del malestar social que clama a su alrededor, y de la terrible angustia que puede estar dentro de su poder para hacer algo por mitigar o aliviar dicho malestar. Pero todo esto no hará de él un buen ministro del evangelio de Cristo. ¿Acaso los paganos no hacen lo mismo? Cristo lo ha enviado no a bautizar, sino a predicar el evangelio; no para mejorar la suerte de los hombres, sino para llevarles la salvación. Desde el punto de vista evangélico, la iglesia es la comunión de los santos, reunidos de entre un mundo perdido; y el trabajo del ministro es aplicar el evangelio salvador a los hombres perdidos para su salvación del pecado, de su culpa y de su corrupción y poder. Palpablemente, lo que necesita para esto es solo el evangelio, y si va a realizar sus funciones, debe conocer este evangelio, conocerlo a fondo, conocerlo en todos sus detalles y en todo su poder. Es tarea del seminario darle este conocimiento del evangelio. Ese es el verdadero propósito del seminario.
Conocer y aplicar el evangelio
Es importante que pensemos dignamente del ministro y entendamos exactamente lo que implica la gran tarea que se le ha encomendado. El ministerio no es un oficio, una cierta habilidad en el desempeño de la cual puede adquirirse simplemente por la práctica. Es una «profesión aprendida»: una de las tres, o a lo sumo cuatro, profesiones aprendidas que se reparten el cuidado experto del hombre en sus diversas relaciones. El hombre es un ser compuesto, con cuerpo y alma, integrado en un organismo social, dependiente de un entorno físico. Necesita una guía experta en cada esfera de su existencia. La ciencia media entre él y la naturaleza. Es el abogado quien le asesora en sus relaciones sociales. El médico cuida su cuerpo. El ministro es su guía en las cosas espirituales.
Es posible argumentar que podemos hacerlo muy bien sin ninguna de estas guías. Es más fácil argumentarlo que practicarlo. El Señor no ha querido que su pueblo cojee en su vida religiosa. Él ha designado ministros en las iglesias, y les ha dado la tarea de pastorear el rebaño. Y ningún ministro es apto para el puesto que ocupa, a menos que esté preparado para actuar como consejero espiritual de la comunidad a la que sirve. Podemos hablar de que «el evangelio simple» es suficiente; y podemos agradecer a Dios que el evangelio es simple, y que es suficiente.
Pero no es un asunto simple aplicar correctamente este sencillo evangelio en todas las variadas relaciones de la vida, en las emergencias multiformes que surgen en el enredado negocio de la vida. Lea solamente la epístola a los Romanos. ¿Era la correcta exposición del evangelio en las condiciones que entonces prevalecían en Roma, dadas en los primeros once capítulos de esta epístola, un asunto tan simple que Pablo bien podría haber dejado que los propios romanos lo resolvieran? ¿Fue la aplicación de este evangelio a la vida en Roma en el primer siglo cristiano, agregado en los capítulos restantes, un asunto tan simple que no necesitó un Pablo para hacerlo correctamente? Quizás en ninguna parte vemos al ministro en acción más claramente que en la primera epístola a los Corintios. Estas preguntas que los corintios le hicieron a Pablo, y que él respondió con tanto cuidado, ¿realmente no necesitaban que se las hicieran o que él las respondiera? El ministro en su lugar, como Pablo en el suyo, es el guía espiritual y consejero de su pueblo.
Para esto, decimos, necesita conocer el evangelio: conocerlo de primera mano, y conocerlo cabalmente. Todo el trabajo del seminario debe estar dirigido precisamente a este fin. Por un lado, el ministro debe aprender el código en el que está escrito el mensaje del evangelio. Debe ser capaz de decodificarlo; decodificarlo por sí mismo. ¡No confíes la decodificación a otro! Este es el mensaje de salvación, y él es el canal por el cual se transmite a los hombres. No puede tomarlo de segunda mano. Debe conseguirlo por sí mismo, y transmitirlo de primera mano a aquellos confiados a su cuidado.
Debe, en otras palabras, conocer los idiomas en los que está escrito el evangelio, y debe ser hábil para extraer de los documentos el significado exacto. Y, entonces, debe conocer el mensaje, así elaborado, a fondo, y todo su alcance, y en todos sus detalles, en su perspectiva correcta, y en sus justas proporciones. De lo contrario, no puede usarlo correctamente. Por supuesto, también debe ser hábil para presentar con acierto este mensaje, así bien conocido, y aplicarlo útilmente, punto por punto, a las necesidades emergentes. Estas cosas constituyen el núcleo de la enseñanza del seminario. Hay otras que están muy cerca de ellas; tan cerca que no se puede prescindir de ellos como puntos de apoyo. El ministro debe saber defender el evangelio que predica. Y debería saber algo de la historia que este evangelio ha forjado en el mundo. Estas cosas las debe conocer no por sí mismas, sino por la ayuda que le brindan para comprender mejor el evangelio por sí mismo, y para encomendarlo más poderosamente a los demás.
Conclusión
Sin todo este equipo, el ministro evangélico es despojado de su dignidad y despojado de su fuerza. No puede ser el guía espiritual y el consejero de la comunidad, como el abogado es el guía legal y el médico el consejero médico. Se convierte en mero artesano que ejerce un oficio manual, aprendido de memoria, o en un mero conferenciante de un club o líder en actividades benéficas. Por supuesto, «la simple predicación» del «simple evangelio» no dejará de tener efecto. El balbuceo amoroso del nombre de Jesús en los labios de un niño puede llegar lejos. Pero esa no es razón por la que debamos ocupar nuestros púlpitos con niños balbuceando el nombre de Jesús. La necedad (locura) de la predicación es una cosa, la predicación necia es otra. No nos engañemos: en la religión como en todo lo demás el saber es poder. Esa es una verdad de sentido común. Pero de tales verdades se tiene que decir esto: que son ciertas. Nada —ni el fervor, ni la devoción, ni el celo— puede reemplazar la necesidad del conocimiento. Si el conocimiento sin celo es inútil, el celo sin conocimiento es peor que inútil —es positivamente destructivo. Este es el año de la Reforma: preguntémonos por qué William Farel, consumido en celo, ardiendo en fervor evangélico, proclamando el evangelio puro, estaba indefenso en Ginebra —hasta que «con terribles imprecaciones» trajo en su ayuda a Juan Calvino: Juan Calvino, erudito convertido en santo, erudito-santo convertido en predicador de la gracia de Dios. Lo que necesitamos en nuestros púlpitos es que los santos-eruditos se conviertan en predicadores. Y es la única tarea de los seminarios teológicos: formar predicadores.
__________________________________
Originalmente publicado en este enlace.