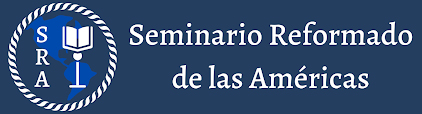Autor: Juan Calvino
Traductor: Martín Bobadilla
I. Confieso que hay un solo Dios, en quien debemos descansar, adorándole y sirviéndole, y poniendo toda nuestra esperanza sólo en Él. Y aunque es de una sola esencia, sin embargo, se distingue en tres personas. Por lo tanto, detesto todas las herejías condenadas por el primer Concilio de Nicea, así como los de Éfeso y Calcedonia, junto con todos los errores revividos por Miguel Servet y sus seguidores. Porque estoy de acuerdo con la simple opinión de que en la única esencia de Dios está el Padre, que desde la eternidad engendró a su propia Palabra (Verbo) y siempre tuvo en sí mismo a su propio Espíritu, y que cada una de estas personas tiene sus propiedades peculiares, pero de modo que la Divinidad permanece siempre completa.
II. Confieso asimismo que Dios creó no sólo este mundo visible (es decir, el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos se contiene), sino también espíritus invisibles, algunos de los cuales han permanecido obedientes a Dios, mientras que otros, por su propia maldad, se han precipitado a la destrucción. Que los primeros hayan perseverado, reconozco que se debe a la libre elección de Dios, que se apresuró a amarlos y abrazarlos con su bondad, concediéndoles el poder de permanecer firmes y constantes. Y, por consiguiente, abomino la herejía de los maniqueos, que imaginaban que el diablo es malvado por naturaleza, y que deriva de sí mismo su origen y principio.
III. Confieso que Dios creó una vez el mundo para ser su gobernador perpetuo, pero de tal manera que nada puede hacerse o suceder sin su consejo y providencia. Y aunque Satanás y los réprobos maquinan la confusión de todas las cosas, y aun los mismos creyentes pervierten el recto orden con sus pecados, reconozco que el Señor, como Príncipe Soberano y gobernante de todo, saca bien del mal; en suma, dirige todas las cosas como por una especie de riendas secretas, y las domina por cierto método admirable, que nos conviene adorar con toda sumisión de ánimo, puesto que no podemos abarcarlo con el pensamiento.
IV. Confieso que el hombre fue creado a imagen de Dios, es decir, dotado de plena integridad de espíritu, voluntad y todas las partes del alma, facultades y sentidos; y que toda nuestra corrupción, y los vicios bajo los que trabajamos, proceden de esto, a saber, que Adán, el padre común de todos los hombres, por su rebelión, se alejó de Dios, y abandonando la fuente de la vida y de toda bendición, se hizo a sí mismo sujeto de todas las miserias. De ahí que cada uno de nosotros nazca infectado por el pecado original, y maldecido y condenado por Dios desde el seno materno, no por culpa ajena solamente, sino por la depravación que hay en nosotros, aunque no se manifieste.
V. Confieso que en el pecado original están incluidas la ceguera de mente y la perversidad de corazón, de modo que estamos completamente estropeados y desprovistos de aquellas cosas que se relacionan con la vida eterna, e incluso todos los dones naturales en nosotros están manchados y depravados. De ahí que ninguna consideración nos mueva a obrar rectamente. Protesto, pues, contra los que nos atribuyen algún grado de libre albedrío, mediante el cual podemos prepararnos para recibir la gracia de Dios, o como si cooperáramos por nosotros mismos con el poder que nos da el Espíritu Santo.
VI. Confieso que, por la infinita bondad de Dios, se nos ha dado a Jesucristo, para que por este medio podamos ser llamados de la muerte a la vida, y recuperemos lo que perdimos en Adán; y que, en consecuencia, Él, que es la Sabiduría Eterna de Dios Padre, y de una misma esencia con Él, asumió nuestra carne, para ser Dios y hombre en una sola persona. Por lo tanto, detesto todas las herejías contrarias a este principio, como las de Marción, Manes, Nestorio, Eutiquio y similares, junto con los delirios que Miguel Servet y Schuencfeldius quisieron revivir.
VII. En cuanto al método para obtener la salvación, confieso que Jesucristo, con su muerte y resurrección, realizó de la manera más completa cuanto se requería para borrar nuestras ofensas, a fin de reconciliarnos con Dios Padre, y venció a la muerte y a Satanás, para que pudiéramos obtener el fruto de la victoria; en fin, recibió el Espíritu Santo sin medida, para que de Él se conceda a cada uno de sus seguidores la medida que le plazca.
VIII. Por lo tanto, confieso que toda nuestra justicia, por la cual somos aceptables a Dios, y en la cual sólo debemos descansar enteramente, consiste en la remisión de los pecados que Él nos compró, lavándonos en su propia sangre, y mediante ese único sacrificio por el cual aplacó la ira de Dios que había sido provocada contra nosotros. Y considero intolerable el orgullo de aquellos que se atribuyen a sí mismos una sola partícula de mérito, en la que pueda residir una sola partícula de la esperanza de salvación.
IX. Mientras tanto, sin embargo, reconozco que Jesucristo no sólo nos justifica cubriendo todas nuestras faltas y pecados, sino que también nos santifica por su Espíritu, de modo que las dos cosas (el perdón gratuito de los pecados y la reforma a una vida santa) no pueden disociarse ni separarse la una de la otra. Sin embargo, puesto que hasta el momento en que dejamos el mundo, mucha impureza y muchos vicios permanecen en nosotros (a lo que se debe que cualquier buena obra que realicemos por la agencia del Espíritu Santo, tiene alguna mancha adherida a ellos), siempre debemos apegarnos a esa justicia gratuita, que fluye de la obediencia que Jesucristo realizó en nuestro nombre, ya que es en su nombre que somos aceptados, y Dios no nos imputa nuestros pecados.
X. Confieso que somos hechos partícipes de Jesucristo, y de todas sus bendiciones, por la fe que tenemos en el Evangelio, es decir, cuando estamos verdadera y seguramente persuadidos de que las promesas comprendidas en él nos pertenecen. Pero como esto sobrepasa por completo nuestra capacidad, reconozco que la fe la obtenemos nosotros sólo por medio del Espíritu de Dios y, por lo tanto, es un don peculiar que se da sólo a los elegidos, a quienes Dios, antes de la fundación del mundo, sin tener en cuenta ningún mérito o virtud en ellos, predestinó libremente a la herencia de la salvación.
XI. Confieso que somos justificados por la fe, en cuanto que por ella aprehendemos a Jesucristo, el Mediador que nos ha dado el Padre, y nos apoyamos en las promesas del Evangelio, por las que Dios declara que somos considerados justos y libres de toda mancha, porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de su Hijo. Por eso detesto los desvaríos de quienes se esfuerzan por persuadirnos de que la justicia esencial de Dios existe en nosotros, y no se contentan con la libre imputación en la que sólo la Escritura nos ordena consentir.
XII. Confieso que la fe nos da acceso a Dios en la oración (debemos orar con la firme confianza de que nos escuchará como ha prometido), y que sólo a ella le corresponde el honor de ser el sacrificio principal, por el cual declaramos que le atribuimos todo lo que recibimos. Y aunque obviamente somos indignos de presentarnos ante su Majestad, si tenemos a Jesucristo como nuestro Mediador y Abogado, nada más se requiere de nosotros. Por eso abomino de la superstición que algunos han ideado de hacer a los santos, varones y mujeres, una especie de abogados nuestros ante Dios.
XIII. Confieso que tanto toda la regla de la vida recta, como también la instrucción en la fe, están más plenamente entregadas en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada puede, sin criminalidad, ser añadido, de las cuales nada puede ser quitado. Por lo tanto, detesto todas las imaginaciones de los hombres que quieren imponernos como artículos de fe y obligar a nuestras conciencias mediante leyes y estatutos. Y así repudio en general todo lo que se ha introducido en el culto de Dios sin autoridad de la Palabra de Dios. De este tipo son todas las ceremonias papales. En resumen, detesto el yugo tiránico con el que se ha oprimido a las conciencias miserables —como la ley de la confesión auricular, el celibato y otras de la misma descripción.
XIV. Confieso que la iglesia debe ser gobernada por pastores, a quienes se ha encomendado el oficio de predicar la Palabra de Dios y administrar los sacramentos; y que, para evitar confusiones, no es lícito que nadie usurpe este oficio a su antojo sin legítima elección. Y si alguno de los llamados a este oficio no muestra la debida fidelidad en su desempeño, debe ser depuesto. Todo su poder consiste en gobernar al pueblo que se les ha encomendado según la Palabra de Dios, para que Jesucristo permanezca siempre como Pastor supremo y único Señor de su iglesia, y sea el único al que se escuche. Por lo tanto, lo que se llama la jerarquía papal yo la execro como una confusión diabólica, establecida con el propósito mismo de hacer que Dios sea despreciado, y de exponer la religión cristiana a la burla y al escarnio.
XV. Confieso que nuestra debilidad requiere que se añadan sacramentos a la predicación de la Palabra, como sellos por los que las promesas de Dios se sellan en nuestros corazones, y que dos de esos sacramentos fueron ordenados por Cristo, a saber, el Bautismo y la Cena del Señor, el primero para darnos entrada en la iglesia de Dios —el segundo para mantenernos en ella. Los cinco sacramentos imaginados por los papistas, y acuñados por primera vez en su propio cerebro, los repudio.
XVI. Pero, aunque los sacramentos son una garantía por la cual podemos estar seguros de las promesas de Dios, reconozco, sin embargo, que serían inútiles para nosotros si el Espíritu Santo no los hiciera eficaces como instrumentos, para que nuestra confianza, fijada en la criatura, no se alejara de Dios. Es más, incluso confieso que los sacramentos están viciados y pervertidos cuando no se considera que su único fin es hacernos mirar a Cristo para todo lo que es necesario para nuestra salvación, y siempre que se emplean para cualquier otro fin que no sea el de fijar nuestra fe totalmente en Él. Además, puesto que la promesa de adopción alcanza incluso a la posteridad de los creyentes, reconozco que los infantes de los creyentes deben ser recibidos en la iglesia por el bautismo; y en este asunto detesto los desvaríos de los anabaptistas.
XVII. En cuanto a la Cena del Señor, confieso que es una prueba de nuestra unión con Cristo, ya que Él no sólo murió una vez y resucitó por nosotros, sino que también nos alimenta y nutre verdaderamente como con su propia carne y sangre, de modo que somos uno con Él, y su vida nos es común. Porque, aunque está en el cielo por poco tiempo hasta que venga a juzgar al mundo, creo que Él, por la secreta e incomprensible agencia de su Espíritu, da vida a nuestras almas por la sustancia de su cuerpo y de su sangre.
XVIII. En general, confieso que, tanto en la Cena como en el Bautismo, Dios da real y eficazmente todo lo que en ellos figura, pero que para recibir esta gran bendición necesitamos unir la palabra a los signos. En esta materia detesto el abuso y la perversión de los papistas, que han privado a los sacramentos de su parte principal, a saber, de la doctrina que enseña el verdadero uso y beneficio que de ellos se deriva, y los han convertido en imposturas mágicas.
XIX. Confieso asimismo que el agua, aunque es un elemento que se desvanece, nos atestigua verdaderamente en el bautismo la verdadera presencia de la sangre de Jesucristo y de su Espíritu; y que en la Cena del Señor el pan y el vino son para nosotros prendas verdaderas (y de ningún modo falaces) de que somos alimentados espiritualmente por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así uno a los signos la misma posesión y fruición de lo que en ellos se nos ofrece.
XX. Asimismo, viendo que la Sagrada Cena, tal como fue instituida por Jesucristo es para nosotros un tesoro sagrado de infinito valor, detesto como sacrilegio intolerable la execrable abominación de la misa, que no sirve para otra cosa que para derribar lo que Cristo nos ha dejado, tanto en lo que se dice que es un sacrificio por los vivos y por los muertos, como también en todas las demás cosas que se oponen diametralmente a la pureza del sacramento de la Cena del Señor.
XXI. Confieso que Dios quiere que el mundo esté gobernado por leyes y por un sistema de gobierno, de modo que no falten riendas para refrenar los movimientos desenfrenados de los hombres, y que para ese fin ha establecido reinos, principados y dominaciones, y todo lo que se refiere a la jurisdicción civil de cuyas cosas quiere ser considerado como el autor; que no sólo debemos someternos a su autoridad por amor a Él, sino que también debemos reverenciar y honrar a los gobernantes como vice regentes de Dios y ministros designados por Él para desempeñar una función legítima y sagrada. Y, por lo tanto, reconozco también que es justo obedecer sus leyes y estatutos, pagar tributos e impuestos, y otras cosas de la misma naturaleza; en resumen, llevar el yugo de la sujeción voluntariamente y de buena gana; con la excepción, sin embargo, de que la autoridad de Dios, el Príncipe Soberano, debe permanecer siempre entera e intacta.
Originalmente publicado aquí.